La novela revela los hilos de la lealtad, el amor y la traición, situándose entre la disciplina del uniforme y el caos del corazón, y presenta un retrato vibrante de la vida contemporánea en España. A través de Juan Penalba, un hombre que se encuentra atrapado entre sus ideales y un entorno desafiante, Mientras el río fluye se convierte en algo más que una historia personal: es una ventana abierta a una sociedad en constante movimiento, donde flotan los deseos y conflictos de aquellos que se atreven a cuestionar su destino. Blas Valentín logra un equilibrio magistral entre el humor y el drama, creando una narrativa cautivadora sobre la búsqueda de identidad y propósito en un mundo tan implacable como el río que nunca deja de fluir. La necesidad de pertenencia es una constante en la vida de las personas, ¿alguna vez se supera el no ser aceptado? No del todo. Puede atenuarse, puede transformarse, pero la herida de no ser aceptado deja una marca que, aunque no duela siempre, nunca desaparece por completo. La pertenencia es una construcción delicada: se compone de miradas ajenas, gestos propios, silencios compartidos. Y cuando no llega, o llega a medias, algo en uno se desencaja. En Mientras el río fluye, esa tensión es constante. El protagonista no solo duda de si pertenece al lugar donde vive, sino de si alguna vez podrá pertenecer del todo a algo. La novela plantea que la aceptación externa no basta si uno no ha encontrado un espacio interior de legitimidad. Junto a la necesidad de pertenencia está la de sentirse aceptado. Sientes que perteneces a un lugar y que los demás te ven como uno más de ellos… pero necesitas demostrártelo y demostrárselo, por lo que, a veces, los foráneos luchan con más crudeza para no ser rechazados. ¿Por qué cree que ocurre esto? Porque el foráneo no parte del mismo suelo: no tiene raíces allí, así que debe inventarse un arraigo. Esa lucha por ser aceptado puede volverse casi una actuación. Se adapta, se justifica, a veces incluso se mimetiza. Lo paradójico es que, en ciertos contextos, quienes vienen de fuera pueden convertirse en los más entusiastas defensores de una identidad colectiva, como si necesitasen ganarse el derecho a pertenecer. En la novela aparecen personajes así —como Llorenç y Alícia, en el instituto de Vilamajor del Pagès— que tienen raíces andaluzas y que, precisamente por no ser “cristianos viejos” del catalanismo, abrazan el independentismo con mayor fuerza que los catalanes de soca-rel como si el fervor compensara la falta de raíces. El protagonista, sin embargo, no busca una causa ni una bandera. Solo intenta encajar sin tener que dejar de ser quien es. Pero trata de encajar, en palabras del catedrático de literatura Marco Antonio Gordillo “sintiéndose siempre ajeno a sus circunstancias, incapaz de descubrir qué vinculación puede existir entre su esencia y la del río que lo circunda o lo acorrala”. Yesa forma de encajar sin rendirse también tiene un precio: la tensión constante de saberse observado, medido, puesto a prueba. Esa herida no siempre se dice en voz alta, pero marca. Y en lo íntimo, puede ser tan lacerante como cualquier rechazo explícito. El desarraigo se arrastra como una losa y puede llevar a la depresión, produce frustración y daña la autoestima… ¿por qué le interesa tratar un tema tan complejo y difícil de solucionar? Porque el desarraigo no es solo una sensación, es un estado profundo del alma. No tiene que ver únicamente con haber dejado un lugar, sino con no saber muy bien a qué lugar se pertenece. La psicología habla del “dolor del no lugar”, esa vivencia de estar fuera de sitio, incluso dentro de tu propio país, tu idioma, tu entorno. A veces se asocia con la migración, pero también lo experimentan quienes, sin moverse físicamente, perciben que el contexto que los rodea ya no los reconoce. Me interesa escribir sobre eso porque lo he visto, lo he vivido y lo he leído en muchas personas. La ciencia lo asocia a síntomas concretos: baja autoestima, aislamiento, sensación de irrealidad, despersonalización. Pero yo no quería escribir un ensayo. Quise hacer de esa fractura una historia. Narrar lo que ocurre cuando el entorno no valida tu identidad, o cuando uno empieza a sospechar de la suya propia. No escribo buscando soluciones, sino formas de nombrar lo que a menudo se calla. Porque cuando lo que sientes no tiene nombre, no existe. Y escribir, en ese sentido, es también una forma de buscar abrigo. O, al menos, de dejar de temer tanto al frío. Para muchos, esa búsqueda de abrigo también roza lo espiritual: no por fe en un dogma, sino por el deseo íntimo de hallar sentido, de confiar en que hay un lugar —visible o no— donde uno sí es reconocido. Sus personajes no vienen de fuera de España, sino que muestran estos problemas en nuestro propio país, ¿cree que todo lo que está ocurriendo últimamente agrava esta situación o hay que mirar atrás para entender el presente? Ambas cosas. El presente está lleno de síntomas, pero las causas vienen de lejos. En España hay una historia larga de identidades en conflicto, de relatos que compiten por imponerse. Lo que vivimos ahora no es nuevo, aunque adopte formas distintas. Mientras el río fluye no busca explicar el conflicto territorial, sino mostrar cómo esas tensiones colectivas se viven en lo íntimo. No hace falta venir de fuera para sentirse desplazado. A veces basta con mirar diferente, hablar diferente o no asumir el relato dominante. Hay algo muy español en eso también. Somos, en ocasiones, un país de pasiones desbordadas, guerreros en las formas —como decía Pérez-Reverte—, pero que con una cerveza parecen olvidarlo todo. Aunque, por debajo, siguen latiendo las viejas heridas. Y luego está la envidia, ese pecado capital tan nuestro, que no siempre se expresa de forma evidente, pero que muchas veces envenena la convivencia y dificulta el reconocimiento mutuo. Cela decía que el pecado capital de los españoles era la envidia. En ese caldo de contradicciones, los personajes de la novela intentan encontrar un lugar, no ya para imponerse, sino simplemente para estar. ¿Cree que las relaciones entre las distintas comunidades autónomas cada vez se complican más? ¿De quién es la culpa? Más que hablar de culpa, hablaría de falta de escucha. De relatos que no se cruzan. De discursos que se construyen no para entender al otro, sino para reafirmarse frente a él. Las comunidades no se entienden porque no se miran, o lo hacen desde la caricatura. La literatura no soluciona eso, pero puede ayudar a matizar. A mostrar que detrás de cada discurso hay una biografía, una fisura, una historia. Y que entender no siempre implica justificar, pero sí humanizar.
¿Cómo surge esta novela? ¿Se basa en personajes y hechos conocidos, aunque ficcione? Surge de una necesidad interior, de una pregunta persistente: ¿hasta qué punto somos lo que parecemos? Y de dos experiencias vitales muy concretas: haber sido teniente de complemento y profesor de lengua en Cataluña durante los años previos al procés. No es una novela autobiográfica, pero sí profundamente personal. El protagonista, Juan Penalba, no nació como un héroe ni como una víctima, sino como una pregunta sin resolver. Desde el principio supe que no quería escribir un personaje ejemplar, sino uno lleno de contradicciones: alguien que observa más de lo que actúa, que se adapta sin pertenecer, que asiente cuando en realidad duda. Penalba es, en parte, un espejo deformante de muchas personas que he conocido —y de algunas zonas de mí mismo—, aunque nuestros impulsos son distintos. Él calla donde yo habría respondido. Él busca encajar; yo, transformar. No construí sus personajes desde biografías detalladas, sino desde una mirada que transforma lo vivido en atmósfera. Y en esa transformación, algo de verdad se conserva, aunque ya no sea reconocible. No busco retratos fieles, sino pulsos verdaderos. La novela está poblada por figuras que tienen un peso más allá de la trama: desde una familia tradicionalista y blavera, hasta el universo independentista de Vilamajor del Pagès; desde los cuadros escleróticos del Ejército hasta la violencia desordenada de las aulas; desde la ruda sabiduría de una madre hasta la hipocresía que propagan ciertos medios. Son personajes con entidad, no meros instrumentos de la acción. Cada uno ocupa su lugar con la precisión de lo vivido y la densidad de lo literario. Algunos lectores lo han captado así. Marco Antonio Gordillo Rojas, en Zenda, lo comparó con Ulrich, el protagonista de El hombre sin atributos: pensativo, melancólico, paralizado por una inconstancia esencial. Pedro García Olivo, en Culturamas, habló de un personaje que recuerda a Meursault, el extranjero de Camus, por la manera en que revela —sin estridencias— la desolación de una existencia vacía. Ambas lecturas me parecen muy valiosas, porque entienden algo esencial: Penalba no quiere explicar el mundo, solo descifrar por qué habitarlo le resulta tan ajeno. La vida transcurre como ese río que fluye… pero ¿la pérdida de identidad lleva al desencanto cuando no tienes ramas a las que asirte? Sí, pero también puede ser una oportunidad. La identidad, cuando se rompe, permite mirar con otros ojos. El problema es cuando uno no tiene ni ramas, ni agua, ni orilla. Solo deriva. Mientras el río fluye habla de esa deriva, pero también de la necesidad —a veces desesperada— de aferrarse a algo. Una lengua, un afecto, una religión, una certeza. Lo que sea. Porque sin eso, el desencanto no solo es inevitable, sino corrosivo. La lengua, lejos de ser un vehículo de comunicación, en estos momentos se está convirtiendo en una enorme barrera para la integración de muchas personas ¿se fomenta desde los estados, se manipula con el lenguaje…? La lengua es poder. Y donde hay poder, hay conflicto. En Cataluña —como en otros lugares— el idioma no es solo comunicación: es símbolo, es frontera, es escudo. Y muchas veces, en lugar de facilitar el encuentro, se convierte en una prueba que hay que superar para ser aceptado. Como profesor y como escritor, he visto cómo la lengua puede ser un refugio o una trampa. En la novela, esa ambigüedad está muy presente. Porque hablar no siempre significa ser escuchado. Y entender no siempre significa ser aceptado. El autor, más que respuestas, plantea interrogantes. ¿Le gusta dar tarea al lector? ¿Invita a la reflexión con su novela? Sí. No escribo para tranquilizar, sino para perturbar un poco. Mientras el río fluye no da respuestas cerradas. Propone preguntas, abre grietas. Confío en el lector. No como receptor pasivo, sino como cómplice en la búsqueda. La literatura no tiene por qué resolver. Pero puede iluminar zonas que preferimos no mirar. Puede poner en palabras lo que a veces solo intuimos. Y esa es una forma poderosa —aunque sutil— de decir. Cuando alguien se va de su lugar de origen buscando una vida mejor, lo idealiza normalmente, pero cuando vuelve ya nada es lo que recordaba… Los que se van, ¿están condenados a no sentirse de ningún sitio? A veces, sí. El regreso es también un desencuentro. Porque el lugar al que uno vuelve ya no existe. O existe, pero uno ya no encaja en él. El desarraigo no siempre se cura volviendo. A veces, se profundiza. Eso no significa que no haya sentido en el viaje. Significa que pertenecer no es un derecho automático, sino una construcción frágil. Y que a veces hay que aprender a habitar los márgenes. ¿Y qué ocurre con las segundas generaciones? Ellas también son rechazadas muchas veces… Porque el rechazo no siempre se basa en el origen, sino en la percepción. Uno puede nacer aquí y seguir siendo considerado un otro. Las segundas generaciones heredan tanto la cultura como la sospecha. Y eso crea un conflicto profundo. Me interesa esa tensión: la de quienes están aquí, pero no del todo. La de quienes pertenecen por derecho, pero no por reconocimiento. Y la literatura puede dar voz a ese desajuste. Lealtad, amor, traición, anhelos… tantas cosas dejamos atrás para construir una vida mejor ¿hacia dónde vamos? ¿hacia dónde van España y los españoles? No lo sé. Pero sospecho que vamos demasiado rápido y sin mapa. España es un país lleno de voces que no se escuchan entre sí. Y sin escucha, no hay comunidad, solo ruido. La novela no responde a esa pregunta, pero la contiene. Y quizás lo literario consista, precisamente, en eso: en sostener preguntas que no admiten respuestas fáciles. ¿Hay esperanza? Sí, pero no ingenua. Hay esperanza en la palabra justa. En el gesto que no busca imponerse, sino comprender. En la literatura que no grita, pero permanece. Mientras el río fluye no ofrece redención, pero sí la posibilidad de mirar lo que cuesta mirar. Y eso, a veces, ya es un principio de esperanza. Y a veces, eso basta para seguir escribiendo. Puedes comprar el libro en:
+ 0 comentarios
|
|
|







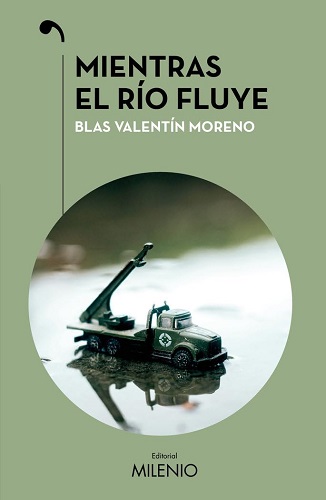


 Si (
Si ( No(
No(
















