Mientras todo eso llega, algunos seguimos leyendo, escribiendo y sufriendo, que es lo que por ahora nos toca. Pero, ¿qué significa la literatura para el autor que firma este artículo, y qué importancia le atribuye? Creo que nunca me había explayado sobre este aspecto en particular en Todo Literatura, y me propongo hacerlo hoy, impelido por algunas lecturas recientes muy interesantes. En especial un libro y un artículo, de autores nacionales, ambos muy meritorios desde un punto de vista… literario.
Pero vamos a empezar el chalet por el tejado. Primero la teoría, luego la casuística y por fin el corolario. ¿Por qué leo? ¿Por qué escribo? ¿Qué literatura me importa y qué valor tiene para mí? Ahora es cuando parto en dos el queso por donde me da la gana y hago una clasificación arbitraria. Para mí hay dos clases de literatura, una girada hacia ella misma, en la que podríamos incluir producciones tan dispares como algunos poemas culteranos de Góngora, las ficciones de Borges, el simbolismo de Mallarmé e incluso el nouveau roman de Robbe-Grillet, inter alia. Para poner las cosas en perspectiva, en rigor habría que remontarse al Talmud de los judíos, que fueron quienes inventaron el comentario del comentario, preparándole el terreno a Derrida desde hace siglos. Se trata, simplificando un poco, de la literatura que trata, sobre todo, de literatura. Tal vez ya han adivinado que esa no es, en general, la que más me interesa a mí, con la posible y muy especial excepción de Kafka. Luego está la literatura que se lanza sobre el mundo como sobre su presa. La que reniega de la biblioteca de Babel y sale con Don Quijote a cabalgar por La Mancha, dejando atrás los libros, aunque sólo sea para escribir en la realidad la mejor novela de todos los tiempos. Esa otra literatura, que persigue a la verdad aunque sepa que será como Aquiles persiguiendo a la tortuga, la que sabe que la vida es siempre más grande y más importante que ella, es, con mucho, la que a mí más me interesa.
Pero agavillemos unos pocos ejemplos aquí para ilustrar la teoría. En los tiempos de Dostoievski el utilitarismo era la filosofía de moda en Europa, y el ruso quiso gritar al mundo una gran verdad que cabe en una única frase: “No podéis hacer felices a todos los hombres, porque algunos hombres no quieren ser felices.” Eso es, exactamente, “Memorias del subsuelo”. George Orwell, por su parte, conoció el horror y las mentiras del totalitarismo en España, y quiso decir algo que se puede resumir en una breve sentencia: “Las miserias del comunismo, que pretende libraros de las miserias del capitalismo, son todavía peores.” Y escribió “Rebelión en la granja”. Houellebecq explotó en Francia por el entusiasmo de sus lectores, cuando notaron que decía, en sus dos primeras novelas, lo que nadie más se atrevía a decir: “La revolución sexual y la contracultura que venían a liberarnos han producido más esclavitud y sufrimiento que liberación”. (“Ampliación del campo de batalla”, “Las partículas elementales”). Esta clase de literatura es la que yo prefiero. Literatura de combate, por así llamarla. Por supuesto, me interesa única y exclusivamente en la medida en que lo hace la propia vida. Y la vida terrenal sólo tiene sentido o interés buscándolo más allá de ella misma. Porque sin trascendencia nada es firme o importante: ni la ética ni la estética. Si Dios no existe, todo está permitido (“Los hermanos Karamazov”), y además “sin Dios, el amor es un contrasentido” (Unamuno) porque nada vale nada. Como Borges escribió –me lo recordaba Manuel Moyano hace poco en un email- la única meta entonces sería el olvido. Para que la literatura nos importe, para que la vida nos importe, estamos obligados a creer en algo. Si hay una mente divina que lo contempla todo y de la que procede nuestra alma, “quin ex universa mente divina delibatos animos haberemus” (Cicerón, “De Senectute”), cabe la posibilidad de que las Variaciones Goldberg sean, después de todo, un poco mejores que el cuesco de un mandril, por mucho que hoy los cuescos de mandril arrasen en las redes sociales. En resumen, como yo no soy un nihilista convencido y albergo la débil y temblorosa esperanza de que Dios exista, e incluso no padezca Alzheimer; puedo suponer que hay una literatura mejor que otra, y negarme a participar en la estúpida carrera de Borges hacia el olvido total.
En un reciente e iconoclasta artículo, Alberto Olmos ha defenestrado a Luis Martín Santos, aprovechando que el pobre hombre estaba distraído observando nuestras miserias desde su ventana de entresuelo en el limbo madrileño. Lo primero que hay que notar es que Olmos es un columnista brillante y aguerrido; y aduce, con mucha guasa y bastante gracia, algunas ingeniosas razones para rebajar, o dinamitar, el colosal prestigio de “Tiempo de silencio”. La trata de “cacharro literario”, de “bazar de barrio”; y cita a Umbral, quien por lo visto dijo que era la “parodia provinciana del Ulises”. Este último argumento, en el que abundó también Manuel Vicent, no me convence demasiado, porque mi experiencia como lector me dice que algunas imitaciones superan al original. Pongo el ejemplo para mí más inconcuso. Siempre me ha parecido mucho mejor “La Regenta” que “Madame Bovary”, por más que la deuda de Clarín con Flaubert nos resulte muy evidente. Dignos epígonos de Joyce también ha habido unos cuantos, entre ellos –a mi modo de ver- el Julio Cortázar de Rayuela, que se esfuerza obviamente en la emulación para lograr la equivalencia ante la crítica.
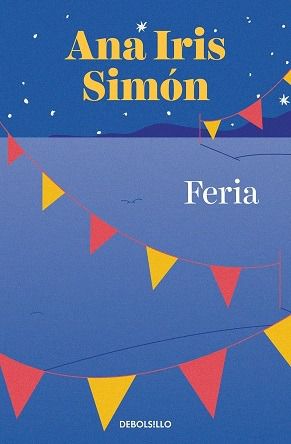 Pero tampoco voy a convertirme aquí en vindicador del eximio psiquiatra, ya que mi lectura de “Tiempo de silencio” es demasiado lejana (unos 35 años), aunque la recuerdo como un impresionante descenso de la inteligencia a los infiernos suburbiales del Madrid de la posguerra. Incluso alguna expresión de Martín Santos ha pasado a formar parte de la jerga familiar. Mi hijo, cuando quiere describir a una persona rudimentaria, habla de “tierra apenas modificada”, por habérmelo oído a mí, ya que aún no ha leído esa novela. En todo caso, la cuestión que me parece decisiva es si debe existir o no algún tipo de canon. Y en esto Olmos parece coincidir con Harold Bloom y con un servidor: mejor que exista, aunque luego tengamos que discutir quién figura o no en él. Digo que parece aceptar la idea de un canon porque propone alternativas (Max Aub, Rosa Chacel…) para modificarlo y mejorarlo. Propuestas que, por cierto, me parecen perfectamente legítimas. Y volvemos así al principio de mi artículo. Si no cedemos al relativismo nihilista, podemos admitir que existen obras de arte mejores o más importantes que otras. De lo contrario, da igual lo que escribamos Olmos o yo, o incluso Martín Santos; quien –admitámoslo-, ya sea por mérito verdadero o por privilegios del establishment franquista, nos lleva un trecho largo de ventaja.
Pero tampoco voy a convertirme aquí en vindicador del eximio psiquiatra, ya que mi lectura de “Tiempo de silencio” es demasiado lejana (unos 35 años), aunque la recuerdo como un impresionante descenso de la inteligencia a los infiernos suburbiales del Madrid de la posguerra. Incluso alguna expresión de Martín Santos ha pasado a formar parte de la jerga familiar. Mi hijo, cuando quiere describir a una persona rudimentaria, habla de “tierra apenas modificada”, por habérmelo oído a mí, ya que aún no ha leído esa novela. En todo caso, la cuestión que me parece decisiva es si debe existir o no algún tipo de canon. Y en esto Olmos parece coincidir con Harold Bloom y con un servidor: mejor que exista, aunque luego tengamos que discutir quién figura o no en él. Digo que parece aceptar la idea de un canon porque propone alternativas (Max Aub, Rosa Chacel…) para modificarlo y mejorarlo. Propuestas que, por cierto, me parecen perfectamente legítimas. Y volvemos así al principio de mi artículo. Si no cedemos al relativismo nihilista, podemos admitir que existen obras de arte mejores o más importantes que otras. De lo contrario, da igual lo que escribamos Olmos o yo, o incluso Martín Santos; quien –admitámoslo-, ya sea por mérito verdadero o por privilegios del establishment franquista, nos lleva un trecho largo de ventaja.
Decía al principio que esta reflexión mía provenía de dos lecturas recientes, un artículo y un libro. Vamos ahora con lo segundo. Se trata de “Feria”, de Ana Iris Simón, obra que me parece más cercana a la autobiografía o a las memorias que a la novela; y que me ha encantado porque pertenece, precisamente, a esa literatura de combate, mundana en el mejor sentido de la expresión, que procede siempre de quien en un momento dado pone el grito en el cielo para decirnos algo importante. Ana Iris lo hace engalanando su verdad con el ropaje sencillo de una prosa coloquial y evocadora, y luce así, en zapatillas y con las rodillas peladas, su deslumbrante inteligencia. No es raro que me haya gustado tanto este libro, porque vengo observando en mí una clara debilidad por las autoras católicas, como Santa Teresa, ya sean liberales (Flannery O’Connor), heterodoxas (Simone Weil) o pugilistas, como esta joven y bella autora española (a mí tampoco me molesta que me llamen bello, cosa que pasa muy de vez en cuando) que usa el látigo con donaire, para desbaratar los puestos de los cambistas en el templo del progresismo liberal y denunciar que sus falsas mercancías eran “vacío y polvo y nada, y que, no muerto sino asesinado Dios, es el ocio el que es el opio del pueblo”. No sé si interpreto bien la obra de Ana Iris, aunque da igual, porque sabemos que en cuanto entregamos un libro a la imprenta deja de ser nuestro; pero sospecho que no debemos de andar muy alejados en el diagrama de Nolan. Si ella considera que cambiar al Dios padre (y madre) de Jesús, infinitamente dispuesto a perdonar nuestras vilezas, por un vibrador (o vagina de plástico, o club de swingers, que lo mismo da), por unas vacaciones en resort y una plataforma de streaming, no ha sido un negocio de listos (y listas), sobre todo para los hijos de la clase trabajadora… estoy muy, pero que muy de acuerdo con ella. En todo caso el libro de Ana Iris está lleno de vida vivida de verdad, y ya sólo por eso merece la pena. Cada vez me atrae menos la literatura que obliga a elegir entre ella y la vida. Yo me quedo con las dos.
Puedes comprar el libro en: