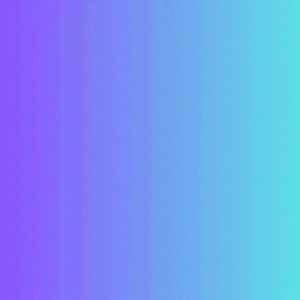A través de sus anteriores entregas: Las lóbregas alturas, Órphica o El galeón atormentado, habíamos reconocido a un poeta, Antonio Enrique, interesado en la búsqueda incesante de los ideales de beldad y armonía. La Quibla o Beth Haim, suponían un ascenso en la escala dorada, la presencia alegórica de los signos que navegan desde la realidad exterior hacia la dimensión interior: la mística. Recientemente, con El sol de las ánimas, Santo Sepulcro, El reloj del infierno o Huerta del cielo, el poeta transita por un entorno órfico y esotérico que indaga en la revelación misma. Y ahora, el profeta, el iluminado. Los cementerios flotantes, última entrega de Antonio Enrique, nos sitúa frente a un verdadero profeta, al modo en que Shelley describía a los poetas: "son los que hacen sensible, en cierta proximidad con lo bello y lo verdadero, esa percepción parcial de los agentes del mundo invisible ./.un poeta tiene parte en lo eterno, en lo infinito, en lo único; en cuanto se refiere a sus concepciones, tiempo, lugar y número no existen". El poemario se constituye y eleva en testamento de un visionario, un espía de dios, escrito en una noche de tránsitos, de iluminación, para revelarnos que la eternidad acampa en el reconocimiento de la identidad, de todo aquello que somos y de lo que subsistirá tras el breve éxodo vital: "estuvimos y estaremos". Iluminación y la revelación, desde un proceso contemplativo a través del "libro abierto de las estrellas" que conduce al poeta a la conclusión de que somos parte de los renglones de dios, a que nuestra alma es "más fuerte que el óxido" o a que "el firmamento no es sino la piel que nos cubre". En esa experiencia visionaria puede llegar a ver más allá de donde el ojo alcanza: "eso que miras y no puedes ver eres tú,/ la penumbra iluminada", a atisbar, de manera balbuceante, lo realmente verdadero: aquello que contiene lo invisible. Antonio Enrique nos presenta a dios hablando desde su silencio cósmico, ya sea a través de unas fresas devoradas por un leopardo, en las hojas húmedas del bosque lácteo, en el líquido amniótico de los abismos, junto a peces voladores, en el rumor de las cornamusas o en los cementerios estelares. Y ahí, en esa cosmogonía lírica poblada de orcas, de medusas iridisentes, de una gran amapola gigante o del vapor de las constelaciones, el poeta/profeta descubre lo que tiembla en el misterio, escudriña e intuye "la pasión de cuanto no se puede ver" pero que vibra como "golpe de timbal, música del corazón", hasta columbrar que "todo existe, especialmente lo invisible". Ahora, sabe que "un velo nos separa,/ solo un velo a los de allí y los de aquí" en ese cementerio sideral que se ubica en la matriz de las galaxias. Antonio Enrique cede su voz al universo para que este transmita su pulso; entrega sus ojos planetarios a fin de que nos sea mostrada, a través de sobrecogedoras visiones de cetáceos y calaveras estelares, todo aquello que palpita más allá de la mirada. Pero, no es esta una experiencia apocalíptica, en el sentido de atisbar un final trágico o un cataclismo último donde dios acude al rescate del hombre, sino mística, en cuanto a entendimiento y comprensión de un todo casi panteísta, tal y como lo describiera Marco Aurelio en sus Meditaciones: "he sido compuesto de causa formal y materia: ninguno de esos dos elementos acabará en el no-ser, del mismo modo que tampoco surgieron del no-ser. Por consiguiente, cualquier parte mía será asignada por transformación a una parte del universo; a su vez aquélla se transformará en otra parte del universo, y así hasta el infinito". Es la misma visión estelar que ha tenido nuestro poeta, donde la contemplación se da como consecuencia, no como medio, hasta llegar a comprender que la felicidad es "el presente exacto", que todo es un simple y diminuto tránsito donde "la muerte no puede existir". Los cementerios flotantes se constituye en la aceptación final del significado más franco de la existencia, la comprensión del todo universal; el nítido convencimiento de que estamos abocados a perpetuarnos más allá de la muerte y que el verdadero pulso real y preciso es el de la naturaleza: "morir será el placer que la vida nos negó./ Así abrazaremos la nada./ Y aun así seguiremos existiendo". Antonio Enrique, poeta, nigromante, augur y profeta, desde una conmovedora firmeza expresiva, inmortal y sublime, se convierte, al igual que Juan en Patmos, en espectador de un mundo nuevo: "En esa locura está la redención./ Los que la escogieron lo saben", y escribe de todo aquello que los demás no alcanzamos a ver, y a ese mundo nos invita para encontrar juntos la experiencia de la salvación interior: "no hay sino morirse una vez más/ y que los cementerios flotantes/ se hundan y emerjan como un cetáceo". Puedes comprar el poemario en:
Noticias relacionadas+ 0 comentarios
|
|
|






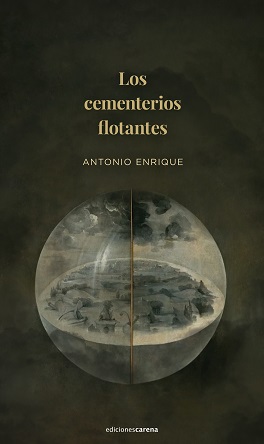



 Si (
Si ( No(
No(