A despecho de versiones, paráfrasis y adaptaciones, desde las más fieles hasta las más controvertidas, de que han sido objeto a lo largo de los siglos, las obras originales de los tres grandes trágicos (Esquilo, Sófocles, Eurípides) siguen encarnando la cumbre de esa profunda indagación en el indescifrable destino humano en el que la tragedia griega penetra y desentraña con una lucidez y dignidad hasta ahora insuperadas. Resiste, incluso, las traducciones más pedestres: aun entre la hojarasca, resplandece con un brillo inagotable la palabra precisa, haciendo honor a aquello que era la consigna del irreprochable estilo en la rhetoriké griega: la sapheneia (claridad): “pensar con claridad, dividir la materia en partes formales, articular de modo coherente cada párrafo y dibujar cada sentencia con exactitud y sencillez” (Eurípides y su época, Gilbert Murray, F.C.E., México, 1949, p.10). El teatro clásico griego supo narrar los acontecimientos trágicos de tal modo que el privilegiado espectador pudiera percibir la inmanente trascendencia que en ellos alienta, esa categoría que Kant describiera como “el dominio artístico de lo sublime” (el filósofo de Königsberg no duda en afirmar en Observaciones sobre el sentimiento de lo bello y lo sublime, publicado en castellano por Espasa-Calpe, Buenos Aires, 1946, bajo el título Lo bello y lo sublime: “La cólera de un hombre terrible es sublime: tal la de Aquiles en Ilíada. En general, el héroe de Homero tiene una sublimidad terrible”). El hombre griego jamás dudó del imperio de la razón, la tragedia griega está forjada sobre esa fe, sustentada sobre ese poder sombrío que Homero denomina Anánke y que se puede traducir por “necesidad”: un orden de cosas imposible de infringir. Claridad y razón, pues, aun y sobre todo para transmitir la configuración de la desmesura, cuyo paradigma proverbial –qué duda puede caber al respecto- es la historia de la hija de Eetes, rey de la Cólquida, sacerdotisa de Hécate (algunas tradiciones la consideran su madre), de quien ha adquirido los principios de la hechicería junto con su tía, la diosa y maga Circe (figura preponderante de Odisea): Medea.
La Medea de Eurípides
 Según difundida hipótesis, la nave Argo o Argos fue la primera embarcación que se aventuró en el mar y la leyenda de los Argonautas, liderados por Jasón, es más que probable que resulte prehomérica, lo cual equivale a colegir que Eurípides abrevó de una tradición que se alza en el fondo de los tiempos.
Según difundida hipótesis, la nave Argo o Argos fue la primera embarcación que se aventuró en el mar y la leyenda de los Argonautas, liderados por Jasón, es más que probable que resulte prehomérica, lo cual equivale a colegir que Eurípides abrevó de una tradición que se alza en el fondo de los tiempos.
Sucintamente: a estar por la mitología griega, el vellocino de oro aludía al vellón del carnero alado Crisómalo; el tal vellocino representaba la idea de la realeza y la legitimidad en el ejercicio del poder. Yolco, o Iolco, o Yolcos era una antigua ciudad griega ubicada en Tesalia y fundada por Creteo; su hijo, Esón, era el legítimo rey, pero su medio hermano, Pelias, usurpó el trono. Es Pelias, pues, quien le solicita a Jasón el vellocino a fin de que no pudieran destronarlo. La misión consistía en arribar a la ciudad de Cólquida, en la costa del Mar Negro, donde se encontraba el objeto sagrado, y hacerse con él. La obtención del vellocino es la condición impuesta por Pelias para que Jasón lo suceda en el trono. El vellocino pertenece al rey Eetes, padre de Medea, quien se enamora de Jasón y recurriendo a sus trucos de hechicería lo ayuda a apoderarse del botín. Jasón le promete matrimonio, huyen de Cólquida y para demorar la persecución de un enfurecido Eetes, Medea asesina a su hermano Aspirto, lo descuartiza y lanza sus restos al mar. Ya de retorno a Yolco, mediante una estratagema, Medea logra que las hijas de Pelias maten a su padre, tras lo cual la pareja es expulsada de la ciudad y se exilia en Corinto, donde viven casados por espacio de diez años y procrean dos hijos. Pero Creonte, rey de Corinto, haciendo caso omiso de su condición de hombre casado, le propone a Jasón desposar a su hija Creúsa (Glauce, en algunas versiones) y Jasón no duda en hacerlo. Tal, en apretada síntesis, el esqueleto argumental de la obra estrenada alrededor del 431-430 y que presumiblemente formaba parte de una tetralogía que completaban Filoctetes, Dictis y Los recolectores, hoy perdidas.
¿Quién es Jasón? En primer lugar, un hombre con una insaciable ambición de poder (aspira al trono de Yolco, después al de Corinto…), que no repara en escrúpulos y para quien las mujeres fungen como instrumentos para alcanzar sus objetivos. Dante, quien toma la figura de Jasón en un momento previo a la recuperación del vellocino, lo presenta en Inferno (XVIII) como un impenitente e impiadoso seductor: “Arribó a la isla de Lemnos / cuando las audaces y despiadadas mujeres / habían dado muerte a todos sus varones. / Allí con artificios y halagüeñas palabras / engañó a la jovencita Hipsípile / que antes había engañado a todos los demás. / La abandonó preñada, sola; / tal culpa lo condena a este martirio”. Engaña y abandona a Hipsípile, engaña y abandona a Medea, y está dispuesto a casarse con Creúsa para gobernar Corinto. Es, en apariencia, el arquetipo del hombre perspicaz, taimado, despierto; pero todo ello no deja de ser una engañosa apariencia. En Escritos 2 (Siglo Veintiuno, Buenos Aires, 2ª. edición, 2008, 888 páginas), en el texto titulado “Juventud de Gide, o la letra y el deseo” (pp. 703 y ss.), Lacan señala en tono irónicamente conmiserativo: “¡Pobre Jasón, partido a la conquista del vellocino de oro de la dicha y que no reconoce a Medea!” Jasón no es, en consecuencia, tan perspicaz, tan taimado ni tan despierto: no re-conoce a quien tiene a su lado, no alcanza a advertir quién lo acompaña, no ve a Medea. De ello dimana una primera y palmaria conclusión: el héroe de la tragedia griega es, esencialmente, un ciego; ciego Edipo antes de cegarse por mano propia (no ve que es su padre al que mata en un cruce de caminos ni ve que con quien lleva una vida marital y procrea es su madre), ciego Agammenón (quien retorna triunfante de Troya y no ve que el excluyente designio de Clitemnestra es asesinarlo), ciego Neoptólemo, hijo de Aquiles (quien no ve que Orestes se dirige a Delfos con el objeto de matarlo), ciego Jasón (quien no ve a Medea). No es gratuito que Lacan señale en su Seminario 3: “El psicoanálisis, coincidiendo al respecto con la experiencia común, muestra que no hay nada más necio que un destino humano, o sea, que siempre somos embaucados”: ser embaucado parece constituir el ineluctable hado de quien no ve, con lo cual se puede parafrasear el tan conocido refrán, añadiéndole una ligera enmienda: “No hay peor ciego que aquel que cree ver.”
Medea no es ciega, sino que se enceguece, conceptos que conviene diferenciar en su justa dimensión. Medea ve y, en consecuencia, la enceguece la pasión por su hombre; el enceguecimiento de Medea es el fruto de su mirada. Y toda la obra de Eurípides –y, en especial, su demoledor desenlace- se construye en torno a dos miradas: la de Medea y la de Jasón. Como se sabe, la venganza de Medea comienza bajo la forma de obsequios a Creúsa, la futura esposa de Jasón: por medio de sus hijos le hace llegar un brillante peplo y una corona de oro labrada, ambos objetos mortalmente envenenados. Cuando un servidor de Jasón acude para transmitirle la horrible muerte que han tenido, merced a sus regalos, Creúsa y su padre, Creonte, Medea no sólo se complace por el éxito de su plan, sino que le ruega al mensajero: “(…) … cuenta cómo han perecido. Dos veces me deleitarás si han sufrido una muerte muy cruel”: dónde reside el turbio goce que acompaña a la sevicia sino aquí, en estas palabras de Medea y en su afán por ver cumplido su designio en todos los detalles, aunque más no sea por interpósita persona. Luego, como es harto conocido, sacrifica a sus hijos (de manera muy atinada, en el texto ya citado incluido en Escritos 2, Lacan señalará: “La segunda madre, la del deseo, es mortífera”); una lectura ingenua o distraída de la obra podría dar pábulo para una pregunta: ¿por qué Medea no mata a Jasón? Pues el oscuro goce de la venganza estriba en la mirada del otro; es la mirada del otro la que proporciona y valida el tal goce. Para que el filicidio de Medea se colme de sentido, el padre (Jasón) debe estar vivo y presenciarlo, verlo; es una dinámica de carácter eminentemente escópico. Obsérvese idéntica progresión en uno de los relatos más conocidos del narrador uruguayo Juan Carlos Onetti, titulado “El infierno tan temido”: cuando la actriz Gracia César y el periodista Risso se separan, la mujer comienza a enviarle fotografías que captan el momento exacto en que va a ser penetrada por el hombre de turno. Aquí también la venganza se justifica y consuma en la mirada de Risso, se completa con la mirada de Risso, para que la venganza de Gracia César halle condigna legitimación es preciso que Risso vea las fotografías en tanto que las mismas están destinadas y dedicadas a su mirada.
En Cratilo, o del lenguaje, Platón parece asumir dos posiciones encontradas que parva conciliación pueden hallar en el desarrollo del diálogo. Por un lado, el filósofo afirma por boca de Sócrates: “La propiedad del nombre, hemos dicho, consiste en representar la cosa tal como es”, pero sobre el final del diálogo concluye: “No es propio de un hombre sensato someter ciegamente su persona y su alma al imperio de las palabras; prestarles una fe entera”; vale decir: en un momento parece romper lanzas a favor de una literalidad sin sospechas ni fisuras (el nombre nombra al objeto, lo define y lo recubre), pero también se revela como un nominalista de vanguardia, encabezando esa lista que abarca desde Guillermo de Ockham hasta Wittgenstein pasando por Hegel. Por ello, y con extrema prudencia, Borges comienza su poema “El golem” bajo la forma de una premisa condicional: “Si (como afirma el griego en el Cratilo) / el nombre es arquetipo de la cosa / en las letras de rosa está la rosa / y todo el Nilo en la palabra Nilo.” Con idéntica pertinencia cabe preguntarse qué hay en el nombre medea. Para un nutrido número de filólogos, tal nombre significa “sabio/a” y deriva del verbo griego médomai: “tramar, planear, elaborar”; etimología que, como resulta obvio, se ajusta a la serie de proyectos que rumia Medea para ejecutar su venganza. Pero hay otra hipótesis que acaso resulte tan o más interesante que la primera: el pronombre indefinido medeís remite a “nadie”, y tal era la condición general de la mujer en la sociedad griega. Medea es nadie, una exiliada de su tierra natal, unida a Jasón por un matrimonio llevado a cabo a escondidas y sobre la que pende la amenaza de Creonte: “(…) … ordeno que seas desterrada, expulsada de esta tierra, llevándote contigo a tus dos hijos, y sin tardanza, porque en esto soy yo el árbitro”; condición de nadie que la propia Medea asume en su entera desventura: “(…) … no tengo ni madre, ni hermano, ni pariente que me sirva de puerto de refugio contra esta tempestad.” Medea es el epítome de la alteridad, de la condición de extranjería, una nadie que va a recuperar un atisbo de identidad recién en el momento en que consume su venganza y el correspondiente filicidio. Es en esa precisa circunstancia en que vuelven a ver a aquella que hasta allí resultaba indeseable y, por sobre todo, invisible. Puesto que si bien se lee, hay algo que a Medea le suscita más temor que las amenazas de Creonte, las elecciones de Jasón o su propia desmesura: el escarnio público; se dice a sí misma: “No conviene que sirvas de escarnio a los sisifidas [es más que probable que la referencia aluda a la tradición según la cual Sísifo fue el fundador de la ciudad de Corinto] y a la prometida de Jasón, tú, que naciste de padre noble y desciendes de Helios.” O: “(…) … ¿voy a sufrir al verme convertida en motivo de escarnio dejando impunes a mis enemigos? Hay que obrar.”
Conviene recordar en este punto el concepto de Lacan: “La segunda madre, la del deseo, es mortífera”. Si hay algo –aunque más no sea, algo- que vincula a la Antigua Grecia con la hora presente y con todas las sociedades intermedias entre aquélla y ésta es un postulado que se pretende irrefragable: el amor filial y el amor maternal constituyen el ejemplo por antonomasia del amor incondicional capaz de donarse por entero sin exigir nada a cambio. Se comprende uno de los motivos por el cual Freud frecuentaba con tanto placer y provecho a los clásicos de la Antigüedad, el ejercicio del psicoanálisis y la tragedia griega presentan un punto central en común: la demolición de los presupuestos consagrados. En Medea, la “madre del deseo” se sobrepone a la madre maternal y estereotipada. En un excelente trabajo titulado “La madre no existe: Lacan, Medea y la posición femenina de la ‘verdadera’ mujer” (revista “Affectio societatis”, vol. 16, número 31, 2019, Universidad de Antioquía), la filóloga y psicoanalista Norman Marín Calderón señala, con inequívoco acierto, “que por la madre se vive, pero también, por ella, se puede morir.” Si la pregunta de Freud, añade Marín Calderón, se formulaba en los conocidos términos de qué quiere una mujer, “se transforma, con Lacan, en qué es ser una mujer, para lo que siempre habrá un vacío como respuesta.” No hay ni puede haber, pues, una universalidad en cuanto a la forma de ser mujer, sino diversas posiciones, lo cual acredita el aforismo –tan citado, tan escasamente comprendido- lacaniano: “’La’ mujer no existe” y su correlato coextensivo: “’La’ madre no existe”. Medea, como bien entiende Marín Calderón, “reclama un lugar en el deseo de Jasón”, lo cual indica, concluye la autora, “que detrás de la ‘mascarada’ de la madre existe una mujer con la exigencia femenina del amor erótico.”
La Medea de Séneca
Los testimonios abundan y afirman que Eurípides fue amigo y discípulo de Sócrates, y frecuentó la compañía de los sofistas Protágoras y Pródico, pero, huelga aclararlo, no fue un filósofo. A diferencia de Eurípides, Séneca fue, en el riguroso sentido del concepto, un filósofo cuyo sistema de pensamiento queda reflejado en sus tragedias. Probablemente el mejor modo de leer su Medea y aprehenderla en todo su alcance es en paralelo con los tres libros de su tratado De la ira. El tratado fue escrito poco antes de su destierro a Córcega (la fecha tentativa podría establecerse en el año 41); está dirigido a su hermano mayor, Novato (“Exiges de mí, Novato, que trate por escrito de qué manera se puede poner en la ira placidez y comedimiento”: así comienza); el libro primero se aboca a los efectos destructores de la ira; el segundo, al conocimiento de la ira; y el tercero, a los modos de neutralizarla. Tal tema subyace en el centro de los intereses senequistas por su abierta adscripción a una filosofía que, por entonces y en el ámbito de los círculos ilustrados, no sólo era una filosofía sino, como debe ser toda filosofía, un modo de vida en Roma: el estoicismo. En el tratado De la brevedad de la vida, el filósofo declara: “Puedo disputar con Sócrates, dudar con Carnéades, serenarme con Epicuro, vencer la naturaleza humana con los estoicos” (XIV). Qué es el estoicismo sino la pertinaz busca de la templanza ática, a despecho de la borrasca de las pasiones, a fin de acceder al equilibrio y complacerse en una existencia sustentada en el seno de una recoleta sabiduría en la cual la austera disciplina siempre imperará sobre la tiranía de las ocasionales necesidades. En tal marco conceptual, la ira es un desequilibrio que acarreará sucesivas e infinitas calamidades a partir del orgullo herido, la soberbia, la dignidad ofendida: “El resentimiento me perjudicaría más que la injuria. En efecto, sé hasta dónde va la injuria, pero ignoro hasta dónde me llevaría el resentimiento” (Libro Tercero, XXV). Medea es una puesta en escena de esta sentencia de Séneca: una progresión de la ira que recorre todos los matices del desenfreno hasta culminar en la más abierta irracionalidad.
En la época de Séneca, el teatro romano que se escribía era pasible de ser dividido en dos grandes grupos: la fábula praetexta: tragedia de argumento romano, y la fábula cothurnata: tragedia de argumento griego; todas las obras de Séneca pertenecen al segundo grupo y son, de toda la literatura latina, las únicas que han sobrevivido al naufragio del teatro trágico: Hércules furioso, Troyanas, Fenicias, Medea, Fedra, Edipo, Agammenón, Tiestes. Tales son las ocho tragedias probadamente auténticas, si bien, y a mero título de curiosidad bibliográfica, se pueden agregar Hércules en el Eta y Octavia, ambas apócrifas según generalizado consenso. A diferencia de la tragedia ática (los tres grandes trágicos griegos pertenecen a tal período), la senequista en particular –y la romana, en términos generales- se estructura en cinco actos, una utilización de extensos apartes, y salidas y entradas del Coro. En el caso específico de Medea, la protagonista encarna el consumado contraejemplo de cuanto Séneca desarrolla en De la ira: el exceso que la aleja de un modo insanable del ideal estoico del equilibrio.
Probablemente entre las mejores –si no, la mejor- versiones al castellano de Medea se encuentra la edición bilingüe publicada por Las Cuarenta (Buenos Aires, 2014, 271 páginas), que cuenta con los excelentes estudio preliminar, traducción y notas de Eleonora Tola; a tan relevante edición remitimos en las siguientes líneas.
La obra se abre con un largo parlamento de Medea en cuyo transcurso, entre otras cosas, declara: “Me falta sólo esto: llevar yo misma el pino nupcial / a la alcoba matrimonial / y, después de las plegarias del sacrificio, / matar a las víctimas en los altares consagrados” (Acto I, versos 37 y ss.). En efecto, y tal como lo aclara Eleonora Tola en condigna nota al pie, el verbo sacrificare alude a sacrum facere (“tornar, volver sagrado”), por lo cual un objeto del ámbito profano se trasladaba al divino; pero conviene recordar el doble sentido de sacer, que es en el que se detiene Freud en Tótem y tabú: “digno de respeto, sagrado”, y asimismo: “lo maldito”, “lo execrable”, “aquello que ha sido víctima de alguna divinidad”. Y, a mayor abundamiento, el homo sacer de Giorgio Agamben refiere a esa singularísima figura del Derecho Romano por la cual un sujeto, tras haber cometido un delito, quedaba expuesto al poder soberano: podía ser asesinado en la medida en que su muerte carecía de valor. Esta doble significación de “sagrado/sacrílego” se patentiza por boca de la propia Medea: “¿Crees acaso que ya se agotaron todos mis actos sacrílegos?” (II, v. 122). La ira sagrada de Medea desemboca en el más desembozado sacrilegio. “Leona” la llama Eurípides y de “tigresa” la califica Séneca: depredadores sedientos de sangre que desgarran a la víctima más cercana.
La identidad que merced al filicidio se refirma en la protagonista se manifiesta de modo rotundo en la tragedia de Séneca: “Medea…”, le susurra la nodriza, y Medea completa la frase: “… llegaré a serlo” (II, vv. 174, 175). Y sobre el final de la obra (V, v. 910), Medea lo confirma: “Ahora soy Medea: mi talento creció con los males.” De hecho, en el punto culminante de su enajenación (V, vv. 965 y ss.), Medea le ofrece el filicidio a su hermano Aspirto, a quien ella misma ha ultimado y descuartizado. Pero aun en esa circunstancia, donde en el baño de sangre inmola a sus hijos al tiempo que se inmola simbólicamente, la ilumina, la enceguece y la encandila la llama abrasadora de la pasión amorosa: “cualquier crimen que yo haya cometido ha sido inútil sin él” (V, v. 994). Precisamente, a la desmesura del amor, de la pasión erótica, le corresponde la plétora de la venganza; en III, vv. 397, 398, Medea habla consigo misma: “Si buscas, desgraciada, qué límite ponerle a tu odio, / toma como ejemplo tu amor”, demasía que refrenda el Coro en IV, vv. 866, 867: “No sabe Medea refrenar sus iras, / ni sus amores.”
En II, v. 280, Medea recuerda sus brutales intemperancias del pasado (desde el asesinato de Pelias hasta el de su hermanastro) y, con todo, exclama: “¡Tantas veces me volví culpable, pero nunca en mi propio beneficio!”, y más adelante (III, vv. 500, 501), dirigiéndose a Jasón: “Tuyos son, tuyos son ellos: aquél a quien beneficia un crimen, / ese mismo lo cometió.” Como explicita con todo acierto Eleonora Tola, el ¿cui bono? (o ¿cui prodest?: “¿quién se beneficia?”) constituye un principio fundamental del Derecho Romano. Su uso fue popularizado por Cicerón, y en Séneca, la frase Cui prodest scelus, is fecit se transforma en un aforismo de carácter jurídico: “Aquel a quien aprovecha el crimen es quien lo ha cometido”, presunción sobre la que descansan, sin ir más lejos, un buen número de novelas de Agatha Christie. Pero aquí Medea se asume como instrumento de Jasón: todos los crímenes que ha cometido se configuran bajo la forma de una funesta paradoja: recaen sobre ella, pero han beneficiado a Jasón.
A diferencia del Jasón de Eurípides y del que retrata Dante en Divina Comedia, el de Séneca no es prudente ni astuto, sino que da muestras de una singular pusilanimidad. Ante la propuesta de Medea de huir juntos habida cuenta de que ella es harto capaz –como lo ha demostrado en el pasado- de subyugar a su antojo los vuelcos de la Fortuna merced a sus habilidades de hechicera, Jasón le responde (III, v. 525): “¿Y quién podrá resistir si se nos viene encima una guerra doble, si Creonte y Acasto [hijo de Pelias, a quien Medea indujo a asesinar] unen sus armas?” Y algunas líneas más adelante (v. 528): “Tengo terror de los cetros poderosos.” El temperamento de Jasón en la tragedia de Séneca, por artesanal labor de contraste y matices, agiganta el de Medea: la virilidad constitutiva, como atributo, es prerrogativa de ella: “Añádeles a ellos los colcos, añádeles también su jefe Eetes [alude Medea a sus compatriotas y a su padre]; / junta a los escitas con los pelasgos: los hundiré a todos” (III, vv. 526, 527); todo aquello de lo que carece Jasón, Medea lo ostenta con hartura.
En V, cuando ya todo está prácticamente consumado, Medea exclama (vv. 924, 925): “(…) … hijos alguna vez míos, / pagad con vuestro castigo los crímenes paternos”, donde se retoma la Medea de Eurípides y se toca un motivo central de la tragedia ática: la nodriza euripídea interroga a Medea: “¿Por qué han de purgar tus hijos las faltas de su padre?”, pregunta que no halla respuesta alguna. El propio sabio Solón repara en la materia y expresa: “Pero uno paga en seguida la culpa, el otro más tarde, y si ellos lo evitan, y no los encuentra el divino hado a su llegada, vuelve en cada caso más tarde: sin su culpa, pagan la culpa los hijos de aquéllos o la generación posterior”, párrafo citado por el eminente Rodolfo Mondolfo en su notable El pensamiento antiguo – Historia de la filosofía greco-romana – I – Desde los orígenes hasta Platón (Losada, Buenos Aires, sexta edición, 1969, p. 27). Y algunos versos más adelante en la versión de Séneca (vv. 927, 928), Medea habla consigo misma: “(…) … La ira abandonó su puesto y, / expulsada la esposa, vuelve plenamente la madre”, lo cual corrobora in extenso la hipótesis lacaniana: la madre del deseo es mortífera. Pero merece la pena, a este respecto, transcribir una esclarecedora nota al pie debida a Eleonora Tola: “En la antigua Roma era habitual que, tras un divorcio, el padre conservara a los hijos: este es uno de los giros más importantes en la versión senequista, relativo al Derecho Consuetudinario romano y que también carga de contenido el filicidio de Medea.
Adviértase que la proa de la nave Argos poseía los dones del habla y de la profecía a causa de haber sido construida con madera de roble proveniente del oráculo griego de Dodona. Tal hecho explicaría la íntima correspondencia que el mundo antiguo establecía entre la navegación y el sacrilegio; Argos acaba por convertirse en “una nave portadora de calamidad, construida con la madera de árboles siniestros” (Ernst Robert Curtius, Ensayos críticos acerca de literatura europea, tomo II, Seix Barral, Barcelona, 1959, p. 362). No en vano, pues, en el comienzo de la Medea, de Eurípides, la nodriza exclamará con desazón: “¡Pluguiera a los dioses que la nave Argos no hubiese volado hacia la tierra de Colcos a través de las Simplégadas [dos rocas a la entrada del Bósforo que flotaban y se entrechocaban impidiendo el paso, los argonautas fueron los primeros en sortearlas con éxito] azules, que jamás cayese el pino cortado en los bosques del Pelios”. Y en tono más destemplado aún, en la versión de Séneca, hacia el final del II (vv. 360 y ss.), el Coro se pregunta: “¿Cuál fue la recompensa de este viaje? El vellocino de oro / y Medea, un mal más grande que el mar”. La personificación del sacrilegio, pues, es la sacrílega por antonomasia: Medea.
Lola Valérie Stein
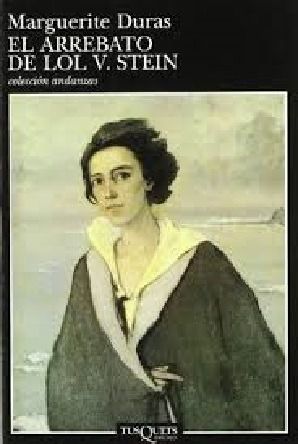 Las versiones se contraponen, trepidan, se contradicen; componen un retrato difuminado, vacilante, impreciso; pero las sucesivas manos que sostienen el pincel se empeñan en un trazo que acaba por convertirse en una escena cristalizada, en una secuencia irrepetible, en un envaramiento aparentemente a salvo de las humanas mutaciones: en T. Beach se celebra el baile de la temporada en el Casino Central y allí, en la pista de baile, Michael Richardson abandona sin remisión a Lol V. Stein luego de quedar prendado de otra mujer que asiste a la velada: Anne-Marie Stretter. ¿Allí comienza la enfermedad de Lol V.? No, al menos según el testimonio de su íntima amiga, Tatiana Karl: “(…) … los orígenes de esta enfermedad se remontan a mucho antes”, hipótesis desmentida de plano y de inmediato por quien intenta organizar el relato, Jacques Hold: “Ya no creo en nada de cuanto dice Tatiana, no estoy seguro de nada.” Pero nadie está seguro de nada porque nadie sabe demasiado; la amalgama de voces que conforma el coro de la novela habla, pero no dice. Conviene tener presente que la parte sustantiva de la narrativa de Marguerite Duras (Moderato cantábile, El mal de la muerte, El amor, El amante, muy especialmente El arrebato de Lol V. Stein…) está fundada en el no saber. O para enunciarlo de otro modo: lo único que se sabe es la asunción plena de lo incognoscible.
Las versiones se contraponen, trepidan, se contradicen; componen un retrato difuminado, vacilante, impreciso; pero las sucesivas manos que sostienen el pincel se empeñan en un trazo que acaba por convertirse en una escena cristalizada, en una secuencia irrepetible, en un envaramiento aparentemente a salvo de las humanas mutaciones: en T. Beach se celebra el baile de la temporada en el Casino Central y allí, en la pista de baile, Michael Richardson abandona sin remisión a Lol V. Stein luego de quedar prendado de otra mujer que asiste a la velada: Anne-Marie Stretter. ¿Allí comienza la enfermedad de Lol V.? No, al menos según el testimonio de su íntima amiga, Tatiana Karl: “(…) … los orígenes de esta enfermedad se remontan a mucho antes”, hipótesis desmentida de plano y de inmediato por quien intenta organizar el relato, Jacques Hold: “Ya no creo en nada de cuanto dice Tatiana, no estoy seguro de nada.” Pero nadie está seguro de nada porque nadie sabe demasiado; la amalgama de voces que conforma el coro de la novela habla, pero no dice. Conviene tener presente que la parte sustantiva de la narrativa de Marguerite Duras (Moderato cantábile, El mal de la muerte, El amor, El amante, muy especialmente El arrebato de Lol V. Stein…) está fundada en el no saber. O para enunciarlo de otro modo: lo único que se sabe es la asunción plena de lo incognoscible.
Aquello que, a falta de mejor nombre, se denomina la “enfermedad” de Lol V. estriba en el lento declive hacia un mutismo rumoroso que rebasa de palabras no dichas; Lol V. es el objeto privilegiado de la palabra, la historia de Lol V. estimula a la palabra, todos hablan de Lol V., pero Lol V. apenas pronuncia algunas palabras en un estado que bien se podría asimilar a la turbación de un éxtasis que escasa relación guarda con algún orden de misticismo, sino más bien con el detrimento, la privación, el menoscabo.
Jacques Hold es el amante de Tatiana Karl, pero es una pareja de dos conformada, al menos, por tres en el marco de una vertiginosa dinámica de fusiones, sustituciones e indiferenciaciones. El deseo de Lol V. se aloja en la cama del Hôtel des Bois donde copulan Tatiana Karl y Jacques Hold; cada vez que ambos se encuentran, se puede distinguir a través de la ventana del hotel “una forma gris” recortada sobre un campo de centeno que se ubica frente al hospedaje: la mera presencia –abarcadora, inequívoca, excesiva- de Lol V. conduce a Jacques Hold a copular con ella aunque tenga entre sus brazos a Tatiana Karl, magnífica en su abandonada desnudez. El triángulo Tatiana Karl-Jacques Hold-Lol V. impulsa a que las dos mujeres, de modo alternativo, residan en el intervalo, en una hiancia del deseo que obliga a Jacques Hold a admitir: “Aquí está Tatiana Karl desnuda bajo sus cabellos, de repente, entre Lol V. Stein y yo.” Y más adelante, describiendo a las dos mujeres, afirma: “Esta noche las dos lucen trajes oscuros que las estilizan, las hace más delgadas, menos distintas la una de la otra, quizás, a los ojos de los hombres”; hay en esta fusión de ambas, aun contempladas desde la más pura exterioridad, rasgos que remiten a las dos protagonistas de Persona (Ingmar Bergman, 1966): intercambiables, incompletas y complementarias, ambas mujeres se refugian en una cabaña debido a que la actriz Elisabet Vogler ha perdido la voz (una pérdida que, en rigor, encubre una firme decisión de permanecer en silencio) y se convierte en el privilegiado objeto de la palabra de la enfermera Alma.
Lol V. le confiesa a Jacques Hold: “Cuando digo que dejé de amarlo [a Michael Richardson] quiero decir que no puedes imaginar hasta dónde se puede llegar en la ausencia del amor”, y se podría añadir: o en la plétora: Medea; pues en ambos casos, el lugar de llegada parece ser el mismo. Y añade Lol V.: “No comprendo quién está en mi lugar”: una lectura apresurada podría colegir que Lol V. alude a la identidad de quién está con Michael Richardson (Anne-Marie Stretter u otra); en verdad, el azoramiento remite a sí misma: quién está en el lugar de aquella que súbitamente ha dejado de amar en el baile de T. Beach.
Cuando Jacques Hold le pregunta qué quiere, Lol V. se limita a responder: “Quiero”, y Hold reflexiona: “Despótica, irresistiblemente, quiere.” Tal es Lol V. Stein: el puro y arrasador deseo: desea el deseo. Dos líneas más adelante dice: “Jacques Hold”, y éste repara con lúcido asombro: “Por primera vez mi nombre pronunciado no nombra.” En efecto, el nombre propio de Hold atraviesa a Hold sin tocarlo, sin identificarlo, sin nombrarlo, límpida saeta que traspasa el objeto sin que el ojo humano perciba su trayectoria, pues: ¿qué nombre propio tiene el deseo (el despojado deseo de desear)?
Luego del abandono de Michael Richardson, Lol V. contrajo matrimonio con Jean Bedford, abandonó S. Tahla, residió en U. Bridge, dio a luz a tres hijos, retornó a su ciudad natal. En las páginas finales de la novela, Hold refiere “el final sin final, el nacimiento sin fin de Lol V. Stein.” La historia es un despliegue de sucesivos nacimientos de un nombre (Lol V.) que ya no la nombra porque no puede nominar ni abarcar a mujeres tan diversas y en tan diversas posiciones: la Lol V. de T. Beach, la Lol V. de S. Tahla, la Lol V. de U. Bridge, la madre de sus tres hijos y la que desea su propio deseo de un modo despótico e irresistible, la Lol V. que retorna a la pista de baile del Casino municipal donde fue impiadosamente abandonada, la Lol V. de su marido y la de Jacques Hold… ¿cuántos nacimientos habrían de ameritar tal multiplicidad de mujeres?
Marguerite Duras publica Le ravissement de Lol V. Stein en 1964, veintitrés años después la editorial Tusquets la difunde bajo el título de El arrebato de Lol V. Stein. La traducción, debida a Ana Ma. Moix es, a todas luces, inobjetable, pero se torna necesario esbozar un sucinto comentario respecto al título. La palabra ravissement puede denotar “éxtasis” (incluso en términos religioso-místicos), “entusiasmo” y aun “rapto”, pero “arrebato” induce a pensar en un impromptu, y nada más lejos de ello que el estado que a lo largo de la obra va haciendo presa de su protagonista, que está vinculado a un proceso, a un desarrollo, a un descenso que reconoce como colofón un sosegado extravío, una plácida demencia.
Jacques Hold reflexiona a propósito del silencio de Lol V. y concluye: “Carente de su existencia, calla. Sería una palabra-ausencia, una palabra-agujero, con un agujero cavado en su centro, ese agujero donde se enterrarían todas las demás palabras.” Lol V. no adhiere ni deja de adherir al concepto de indecibilidad, es lo indecible, aquello que deliberadamente no se ofrece ni se entrega a la comprensión. En “Homenaje a Marguerite Duras” (incluido en Intervenciones y textos 2, Manantial, Buenos Aires, 1993, pp. 63 y ss.), Lacan pone de resalto: “En ella [Lol V. Stein] se adivina la advertencia contra lo patético de la comprensión. Ser comprendida no le conviene a Lol”. Lola Valérie Stein es la encarnación de lo incomunicable, de lo inconcebible, de lo inefable. Como Medea.
Puedes comprar los libros en: