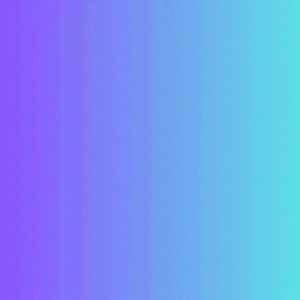La noche era ya avanzada cuando Guilliam realizaba los últimos ajustes en el tubo con el que enfocaba las estrellas. Introducía unos cristales, sacaba otros, y modificaba la posición de los demás. Abría y cerraba el compás para ajustar ángulos, tratando de conseguir la claridad y nitidez que deseaba para observar cada estrella o constelación. Una fugaz mirada a la bóveda celeste le indicaba que el verano llegaba a su fin. Pronto el cielo tendería a estar cubierto y el tiempo empezaría a ser inestable y lluvioso. Tenía que darse prisa y tomar los datos que le faltaban, registrarlos en sus pergaminos, y realizar los cálculos y las estimaciones de las distancias que aún le faltaban. La finalización de aquel proyecto, sin embargo, le causaba angustia y desasosiego. No solo estaba obteniendo un mapa del universo diferente, que contenía todas las constelaciones, sino que estaba diseñando un nuevo paradigma mecánico del firmamento. Todas las conclusiones que había obtenido sobre las leyes por las que se regía este modelo, le anticipaban problemas inevitables y sufrimiento futuros. Percibía una extraña sensación de angustia. Sabía de casos de personas que habían terminado en la hoguera por llevar a cabo investigaciones similares a las suyas, y él había sido llamado por el tribunal eclesiástico para que se presentara ante ellos con urgencia y explicara sus teorías. Según bajaba los peldaños de piedra desde el ático del palacio, ensimismado en estos sombríos pensamientos, miró hacía el patio del mismo. La luz de la luna proyectaba las sombras de los arcos triangulares. Nuevas formas de construir con las que los arquitectos estaban diseñando y trabajando en los últimos tiempos. Tenía que organizar el viaje que lo llevaría hasta la abadía donde había sido citado. Pensó que le llevaría al menos dos semanas. Mientras hacía los preparativos estuvo dilucidando si llevar los legajos donde había hecho las anotaciones y realizado los cálculos, e incluso el tubo de metal donde colocaba las lentes para observar el firmamento, pero al final desistió. Quería regresar cuanto antes de este viaje. Haría a caballo el viaje y lo haría él solo. Pasaron dos semanas de cabalgar sin cesar hasta que llegó. Solamente tenía que cruzar un puente de piedra, de tres ojos, para salvar un río de gran caudal y llegar a una edificación con dos torres altas y un arco, que indicaban su origen y su pasado románico. Se acercó a la puerta y golpeó la pesada aldaba de hierro. El fraile que salió a recibirlo le dijo que lo esperaban, y lo condujo a través del claustro. Mientras lo rodeaban, pudo ver la arcada, un pozo, y unos cipreses que por su altura sobrepasaban el edificio. Esta visión incrementó aún más su sensación de frío y angustia. Cuando llegó a la sala, le indicaron que esperase a que el grupo de cardenales del santo oficio llegase. Su estado de intranquilidad era evidente. Para tranquilizarse miró a la sala en la que estaba y donde tendrían lugar las alegaciones. Las paredes y la bóveda estaban decoradas con cuadros y con frescos de pinturas de carácter bíblico, y su mirada se fijó en un cuadro al azar que reflejaba cuatro ángeles tocando sus trompetas desde cada una de las cuatro esquinas de un cuadrado en lo que parecía una llamada a todo el mundo. El ritmo de su corazón se aceleró. Desvió su mirada esta vez hacia otro de los frescos del techo. Reflejaba a Dios insuflándole su aliento vital al primer hombre creado a su imagen y semejanza. Pensó que aquella sala le hablaba a través de sus pinturas, lo que acrecentó sus temores. Ocho años habían pasado desde que Guilliam fue mandado encarcelar en las mazmorras de la abadía, mientras los doctores de la Iglesia estudiaban su caso, cuando el alguacil, única visita que tenía de vez en cuando, le abrió la puerta y le comunicó que hoy era el día anunciado para su juicio. Le abrió la puerta de la mazmorra para de inmediato conducirlo a la sala capitular. Abrió con una de las llaves que tenía en un aro metálico y pasó al interior de la sala. Después, entró el acusado, esposado y con grilletes en los pies, seguido de un cuerpo de doce guardas del tribunal. A su izquierda, y según avanzaba por el pasillo central, estaban dispuestas varias máquinas de tortura. A la derecha, un grupo de monjes sentados en unos bancos se levantaron y giraron su cabeza para verlo pasar. Avanzaba con lentitud hasta llegar a su lugar en el fondo de la sala situado enfrente de la mesa de los jueces. Esperó de pie. Sobre la mesa donde se sentaría el jurado pudo ver algunos libros que había escrito y documentos sobre las conferencias que había dado. Había seguido un largo camino huyendo del tribunal eclesiástico. Unos minutos después y por una puerta lateral, entró el cardenal del tribunal con su bonete y su fajín morados, y con una gran cruz de oro en el pecho. Le seguían un obispo y un grupo de doctores de la Iglesia que habían estudiado su caso durante ocho años y que iban a juzgarlo. Se pusieron de pie cada uno en el sitio donde se iban a sentar. El cardenal se situó en el centro de la mesa, dispuesta de forma perpendicular al pasillo de entrada de Guilliam y formando una cruz con éste. Los obispos se situaron a ambos lados. El purpurado ordenó al alguacil que quitara al acusado las esposas y los grilletes para que oyera los cargos contra él. Uno de los obispos que actuaba como relator, leyó los cargos de los que se le acusaba: “Blasfemia, herejía, inmoralidad y obstinación en el error”. Después, se sentaron todos, excepto el obispo, calvo y de apariencia bonachona, que con pasitos cortos se acercó al acusado y le dijo: —La voluntad de Dios fue crear al hombre a su imagen y semejanza, hermano Guilliam. ¿Estáis de acuerdo? —Sí —contestó éste lacónicamente. —Y lo hizo para mayor gloria suya —continuó el pastor y volviendo a preguntar mientas abría los brazos en cruz—, ¿Entonces cómo es posible que digáis que Dios eligió para la vida y destino del hombre, un lugar que no es el centro de la creación? —Hay muchos mundos, y en cada mundo existen seres inteligentes, que también han sido creados por Dios —explicó Guilliam. —¿Cómo es posible que afirméis eso? —Se levantó el cardenal lleno de ira—. Sois un hereje, le gritó. El acusado levantó la cabeza y permaneció en silencio. Miró hacia atrás, hacia el pasillo por donde había venido, y solo pudo ver a los guardas del santo oficio. —¿Afirmáis que la Tierra da vueltas alrededor del Sol, contraviniendo el orden natural y la voluntad de Dios? —Volvió a preguntar en tono conciliador el obispo. —Así es. Según los cálculos que he realizado, es la Tierra la que gira alrededor del Sol. —¿Creéis acaso que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza para situarlo en un planeta que no ocupa una posición céntrica? —Volvió a levantarse el cardenal dando un puñetazo en la mesa. Y continuó, con la cara enrojecida por la ira: —La Tierra ocupa una posición central. Todos los planetas alrededor suyo son atraídos por ella y mantenidos en sus órbitas. Las estrellas tienen que ser sujetas mediante vínculos divinos a la esfera de cristal que las sostiene, para no ser atraídas hacia el centro. El interrogado optó por no contestar. —¿Osáis desafiar la sabiduría de los doctores de la Iglesia a quienes Jesucristo, hijo de Dios, ordenó la custodia de su Iglesia? —preguntó de nuevo el obispo. »El hombre debe cumplir la voluntad de Dios, su creador, comportarse como un hijo y dejarse llevar por sus pastores —sentenció el cardenal, levantándose de nuevo. —Yo no he incumplido la voluntad de Dios. Entonces un teólogo se levantó de su mesa y le preguntó a Guilliam:
—Esos pergaminos se los entregué para que los custodiase a un amigo árabe, que vive en Córdoba. —¡A un amigo musulmán de Córdoba! —exclamó encendido en cólera y levantándose, el cardenal—. Esos pergaminos pertenecen a la Iglesia, y debieron ser entregados a la Iglesia para su custodia y examen. —Esos pergaminos fueron realizados por mí. Todos los cálculos lo hice yo, apoyándome en teoremas egipcios y griegos. A mí me corresponde decir a quien se los doy en custodia. —El conocimiento es patrimonio exclusivo de la Iglesia —esgrimió de nuevo el cardenal, qué se levantó fuera de sí—. Este juicio se acabó. Mandó poner los grilletes al acusado y pasaron todos a otra sala a deliberar. Mientras esperaba la entrada del cardenal y de los obispos para dictar justicia, Guilliam levantó la cabeza hacia el cielo tratando de adivinar cuál sería la sentencia. Detuvo su mirada en los frescos que cubrían la cúpula. Uno de ellos reflejaba el día del juicio final con los cuatro jinetes del apocalipsis. Otro, a Dios entregándole las llaves del cielo metidas dentro de un aro a san Pedro. Guilliam bajó la cabeza. Tratando de alejarse de éstos, fijó su mirada en un nuevo fresco que reflejaba a un pastor rodeado de sus ovejas. Y por último, sus ojos se posaron en otro, en el que los pecadores sufrían el castigo de las llamas del infierno. Con creciente congoja, miró hacia la salida de la sala. Sus diálogos internos le estaban haciendo la espera un calvario. Parecía que la sala le juzgaba a través de sus cuadros y pinturas. Supo entonces cual era la voluntad de Dios. Desvió su mirada hacia el suelo de la sala, detuvo sus pensamientos, y se preguntó cómo podría explicar a todos aquellos expertos en teología, su modelo del cosmos, en el que la Tierra no era el centro estático de la bóveda celeste. Como podría explicar que con las observaciones y mediciones que había ido obteniendo en los últimos años podría dibujar las trayectorias circulares que todos los planetas seguían alrededor del Sol. Como podría justificar las conclusiones a las que había llegado, si ya había sido juzgado por los cuadros y frescos de la sala. Giró su cabeza hacia atrás como si quisiera escapar y desandar el pasillo que lo había llevado hasta allí. Los doce guardas se lo hubieran impedido. Su orgullo también. El 17 de febrero de 1600, desde un pueblo cercano a la abadía, un grupo de monjes vio como una columna de humo ascendía hacia el cielo. “La justicia de los eclesiásticos se había cumplido.” “Se llamaba Guilliam, o se llama Giordano Bruno”
Noticias relacionadas+ 0 comentarios
|
|
|








 Si (
Si ( No(
No(