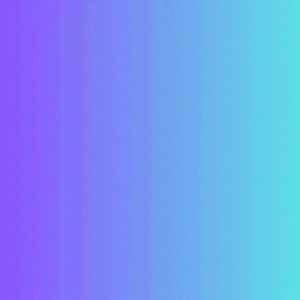Con este volumen concluye la obra de este científico y escritor que, sin proponerse elaborar una obra destinada al pensamiento crítico ni, por extensión, a la paradoja o a la ironía, ha conseguido establecer las bases de una obra perdurable precisamente por su calidad en el pensamiento crítico –donde distintos estamentos y en ocasiones nombres relevantes son expuestos al bisturí diseccionador de la inteligencia alusiva y penetrante del autor. Al tiempo, cabe decir, Lichtenberg, consigue un texto cuajado de ironía, de veracidad en el sentido más explícito de aquella realidad social en la que le tocó vivir, casi con precisión numérica, la segunda mitad del siglo XVIII. Su discurso, su lenguaje, es en todo momento directo, desnudo, sincero, y no hay que esperar muchas páginas para iniciar una sonrisa cómplice que no solo se mantendrá a lo largo de la lectura del libro sino que, a buen seguro, continuará más allá de él: a través de la memoria, a través de las travesuras críticas que consigue inocularnos. Por ejemplo, cuando leemos (siempre bajo ese aparente velo de inocencia con que él convoca a nuestra inteligencia) “¿Acaso creéis que el buen Dios es católico?” No hay, en principio, estamento, autoridad o nombre distinguido que se le resista. Él, afortunadamente, es como si fuese fiel en todo momento a ese lema trufado de ironía: yo voy a vivir, a observar y expresar libremente lo que pienso; es mi obligación moral. Con la particularidad añadida, eso sí, de que escribe una prosa transparente, eficaz, alusiva y moralmente traviesa: “Para el peinado y las indigestiones hacía tiempo que había franceses…, indigestiones del estómago. Sólo hace poco que empezaron a hacer indigestiones en la cabeza” O bien: “Alguien (Liou) que quería describir el tamaño de un espacio dijo que era del tamaño de una mancha de tinta corriente”. En ocasiones pudiera parecer al lector sensible que la prosa de Lichtenberg resulta un tanto adusta, fría, correctiva, pero si uno lee despacio, lee ‘por dentro’ (tal como ha de hacerse una buena lectura) pronto abandona tal consideración en favor de uno de esos bocados nutritivos con que nos regala en sus páginas para mantener vivas las fuerzas necesarias a fin de existir en medio de la brumosa o turbia realidad que la vida nos depara. Es así que su compañía siempre resulta oportuna, y su eficiencia literaria grata, acorde; nunca desdeñable: “En la vida común, a menudo se llama a la epilepsia mala esencia. ¿Cuál sería en ese caso la buena esencia? ¿Alguien cree que se podría dar ese nombre a las convulsiones epilépticas que se producen en el paroxismo de la coronación del amor?” Para rematar, en fin, con una nueva alusión a Dios, considero que no está de más reproducir, para instrucción de d.espistados, el aforismo siguiente: “Habría que ver si la pura razón habría caído sin el corazón en la idea de Dios. Después de que el corazón (el miedo) lo hubiera reconocido, la razón lo buscaría, como la gente a los fantasmas” Me temo, tengo la sospecha, que Lichtenberg y Borges se llevarían bien, pues no en vano el ilustre ciego visionario respondió un día a un interlocutor interesado en la divinidad: “¿Dios ha dicho? Dios es una exageración”. Puedes comprar el libro en:
Noticias relacionadas+ 0 comentarios
|
|
|







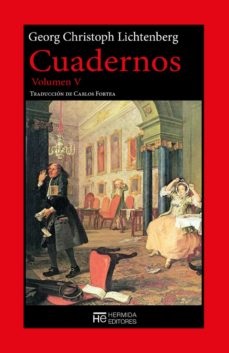

 Si (
Si ( No(
No(